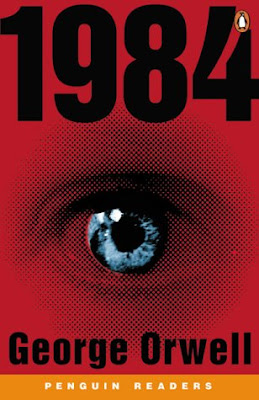Bueno, esta crónica la hice hace más de un año para Taller de Expresión en la facu, pero solo ahora me dieron ganas de mostrarla. La idea es que vean la foto a continuación y a partir de ahí lean la crónica a ver que les parece. La foto se debe a que había que elegir algo que represente a la ciudad:

La imagen habla por sí sola. Es impactante. La situación desespera hasta al más distraído observador. Es verdaderamente un genocidio silencioso. Es Buenos Aires, la ciudad de Palermo Hollywood y Recoleta, de las plazas convertidas en casas y ollas populares. Ricos y pobres. Suertudos y desdichados. Ángeles y demonios. Abundancia y hambre. Salud y enfermedad. Vida y muerte. Todos conviven en esta ciudad que continúa su marcha sin importar las pérdidas.
Las estadísticas de las Naciones Unidas señalan que cada dos años mueren más personas por hambre y desnutrición que en la Segunda Guerra Mundial. A ese genocidio silencioso, el 70 por ciento de las víctimas las aporta el Tercer Mundo; y el 80 por ciento son niños que no alcanzaron los cinco años de edad, como ellos.
Pero ahí están. Sólo son un número más en las listas. Sin nombre, sin hogar, sin vida ni oportunidades. Sólo esperan que un día la Muerte se acerque y los lleve bien alto, al cielo. Porque a otro lugar no irán. Son ángeles que tienen un paso efímero por la tierra y que en otra vida buscarán disfrutar de los placeres humanos que este mundo no les permitió tener.
Ya lo explicaba muy acertadamente el escritor Italo Calvino cuando afirmaba que “Más que la comparación con la máquina, la ciudad puede ser comparada con el organismo viviente en la evolución de la especie”. La ciudad es un organismo viviente. Sin duda. Vive y deja morir, sin más remedio. Sigue Calvino (y nos acompaña en la idea) “…cómo pasando de una era a otra las especies vivientes adaptan sus órganos a nuevas funciones o desaparecen”. Algunos pocos -los menos- se adaptan. Pero el resto desaparece de a poco, como si una gran sombra los fuera tragando.
Este órgano viviente tiene el corazón de acero y no siente lástima por los que la habitan, ni siquiera si son niños. El invierno los mata de a poco y por eso se refugian donde pueden. No en el calor de un hogar ni de una madre. Ellos no tienen madres. Son hijos de la calle. Y la boca del suelo que escupe el calor de un subte los acoge dándoles ese abrazo que necesitan.
Es un genocidio silencioso que todos aceptamos. Es cosa de todos los días. Por eso el niño que pasa tan abrigado con su blazer y su perro en una correa no se deprime. Claro, su inocencia no lo deja entender el porqué de esa situación. Por qué él tiene una vida digna y llena de emociones y ellos sólo pueden recibir el calor del subsuelo, como si el infierno los atrapara con sus llamas.
Aunque sea algo inexplicable de comprender, el perro es el único ser que se detiene a observarlos. Están dormidos, pero parecen cuerpos fallecidos que nadie fue a reclamar. El tapado de la mascota hace inferir que goza de un mejor nivel de vida que esa decena de chicos. Su comida, collar, cama y veterinario son seguramente servicios que recibe. No todos tienen la misma suerte y esas almas jamás sintieron el placer de una cena, una vivienda, un colchón o la imposible visita al médico. Han perdido toda ilusión respecto de la sociedad -como para tenerla-. Son discriminados por otros caminantes de la ciudad como “futuros ladrones” o como “vagos que no quieren ir a la escuela”.
En su intento por definir este mundo de contrastes Georges Perec nos ensaya una enumeración “piedra, cemento, asfalto. Desconocidos, monumentos, instituciones. Megalópolis. Ciudades tentaculares. Arterias. Muchedumbres… ¿Qué es el corazón de una ciudad? ¿El alma de una ciudad?…”
Ellos son la ciudad, ellos representan los “avances” de la gran urbanidad. El sistema arrasa con todo aquel que no tiene los medios para subsistir y ellos son solo unas ínfimas piedras en su camino.
Tras una siesta obligada durante el día (durante la noche hay que estar en alerta, ya que la selva urbana no suele tenerle lástima a los más débiles), esas almas caminarán sin rumbo por las veredas. Buscarán conseguir algo que les llene el estómago, que suele conformarse con el aire mezclado de hollín. Por eso su ropa está tiznada. De tanto abrir puertas de taxis llevan impregnado el olor y color urbano.
Es un genocidio silencioso y todos estamos acostumbrados a verlo. Pero vamos a la plaza cuando nos suben los impuestos y nos escandalizamos cuando hay un secuestro. El egoísmo porteño se proclama ganador. La selva dicta que sobrevive el más apto y a ese juego nos lanzamos. En esa escalada hacia el “éxito” nos olvidamos de mirar al lado. Aunque estos niños de miradas perdidas y desesperanzadas ya no están a nuestro lado, sino cada vez más abajo, enterrados en vida. Sólo esperan que la muerte los invite a seguirlos. Ellos irán con gusto, ya que tal vez les dé ese abrazo que nunca nadie les dio.
¿Cómo adaptará sus órganos nuestra ciudad de Bs. As? ¿Cuál será el color de su alma? Calvino nos da una cuota de esperanza cuando nos dice que “cuanto más negativa sea la imagen que de la actualidad saquemos, tanto más necesario será que nos proyectemos una posible imagen positiva hacia la cual tender”.
Entonces tenemos que actuar, tenemos que cambiar este presente para que no se repita en el futuro. “Una ciudad puede pasar por catástrofes y medievos, ver sucederse en sus casas a estirpes distintas, ver cambiar sus casas piedra a piedra, pero debe, en el momento justo, bajo formas distintas, reencontrar a sus dioses”. La esperanza es lo último que se pierde, por eso sigo pensando que algún día, en muchos años, estos niños renacerán de sus cenizas para construir un mundo que
no solo sea para unos pocos, sino para todos.

.jpg)